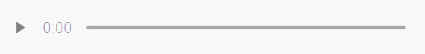Descubriendo los cimientos del universo gaudiniano
El Palau Güell, una de las construcciones de Gaudí menos conocidas por los barceloneses, revolucionó el Raval de finales del siglo XIX. El célebre arquitecto apenas tenía 31 años cuando empezó a construir esta joya modernista, concebida como residencia y centro de negocios de la familia Güell. El 2 de noviembre del año 1984, la UNESCO lo designó Patrimonio de la Humanidad.

Barcelona, año 1885. Las clases más adineradas de la época se concentraban en el Ensanche, convirtiéndolo en zona de moda. Sin embargo, Eusebi Güell, empresario y político, apostaba por el Raval, un barrio muy degradado en aquel momento. Güell no iba contracorriente: simplemente, necesitaba una residencia familiar cercana a la ...
Barcelona, año 1885. Las clases más adineradas de la época se concentraban en el Ensanche, convirtiéndolo en zona de moda. Sin embargo, Eusebi Güell, empresario y político, apostaba por el Raval, un barrio muy degradado en aquel momento. Güell no iba contracorriente: simplemente, necesitaba una residencia familiar cercana a la vivienda de su padre, Joan, en el corazón de la Rambla. El inmueble, austero por fuera y lujoso por dentro, debía servir también como centro cultural y de actividades sociales.
El encargo se lo hizo a Antonio Gaudí, joven arquitecto que apenas rebasaba la treintena, quien le había impresionado durante la Exposición Universal de París (1878). El empresario había quedado fascinado con la vitrina, creada por Gaudí, para la casa de guantes Comella.

No era la primera vez que Gaudí trabajaba para Eusebi Güell, quien se convertiría en su gran mecenas. Un año antes, se había encargado de la construcción de dos pabellones de acceso a la Finca Güell, en la Avenida de Pedralbes, para personal de servicio y caballerizas. Ya entonces, incluyó algunos de los elementos "de cosecha propia" que caracterizarían al resto de sus obras: los arcos parabólicos cuya forma simula una cadena invertida y el trencadís cerámico para recubrir las torres de acceso.
Observar sin ser vistos
Este edificio modernista de siete plantas -sótano, planta baja, planta noble, dormitorios, desván y azotea- fue construido de forma que Eusebi Güell y su familia podían ver lo que sucedía en la calle, sin ser vistos. "Las puertas de la entrada, idea de Gaudí, respetaban la intimidad de los habitantes de la casa. Los Güell no se querían integrar ni formar parte del barrio. Pero sí querían estar al corriente de lo que pasaba fuera", nos ha explicado Sofía Escartín, guía e historiadora del arte, durante mi visita al Palau Güell.

Una vez atraviesas las puertas de la entrada, te topas con la planta baja. En su momento, fue zona de paso de carruajes y caballos. El suelo de esta planta se pavimentó con madera de pino melis, para amortiguar el ruido de los carruajes y de los cascos de los animales. "Justo encima de la planta baja estaba la biblioteca y el despacho de Güell. Por lo tanto, era necesario que se pudiera concentrar y aislar del ruido del piso inferior", añade. El vestíbulo se dividía en dos zonas, una a cada lado de la espectacular escalera coronada por unos vitrales, con el propósito de organizar mejor la entrada y salida de los coches.
Estético y funcional
En el sótano, muy bien conservado, se observan pilares helicoidales de capitel fungiforme que anticiparían la técnica constructiva de las siguientes obras de Gaudí. También llaman la atención objetos típicos de la época, como los agarradores de hierro forjado que sujetaban a los animales. "Gaudí tenía muy en cuenta el sentido estético de las cosas, sin olvidar su lado práctico y funcional", ha asegurado Escartín. Al sótano, muy amplio, se accedía por dos rampas; una para los caballos y otra para las personas. Diseñado como cuadra y almacén, este sótano disponía de huecos en la planta superior, que facilitaban la ventilación y canales para el desagüe de orines y excrementos. La iluminación se acentuaba gracias al patio de luces trasero.

Grandes melómanos
Un peldaño tras otro, he subido por una de las pocas escaleras sin barandilla que he visto jamás. Un detalle que no pasa inadvertido, ya que la mayoría estamos acostumbrados a utilizarlas como puntos de apoyo. "La barandilla le hubiera restado solemnidad", ha explicado la guía.
De la sobriedad de la entrada, hemos pasado a la planta noble que conecta estancias privadas con otras dirigidas a su círculo social. Las primeras, que daban a la parte trasera del edificio, comprenden: el comedor, decorado por canceles de madera inspirados en culturas orientales; la tribuna de los fumadores, la sala del billar y la de confianza, presidida por un piano del siglo XIX. "La música era muy importante para la familia. Eusebi Güell se casó con Isabel López, hija del marqués de Comillas. Dos de sus diez hijos, Isabel y María Luisa, fueron compositoras e intérpretes hasta las dos primeras décadas del siglo XX. A menudo, se organizaban conciertos y otras actividades en torno a la música en el Palau", ha añadido Escartín.

En el otro extremo de la planta noble, justo el que daba a la fachada principal, se habilitaban varias salas -de los pasos perdidos, de visitas y el tocador femenino- reservadas a las visitas. Curiosa me ha parecido la sala de los pasos perdidos: pensada para caminar en cualquier dirección, antes de que te reciban de manera oficial. Desde hace cinco años, el gigantesco óleo Hércules buscando a las hespérides, del pintor Aleix Clapés, preside este singular espacio.

El Salón Central, lo más "imponente" del Palau
Basándose en el atrio de las villas romanas, Gaudí hizo algo parecido en el Palau Güell: un salón de tres pisos que se convertía en el eje vertebrador del edificio. Cuando se celebraban conciertos, las visitas se quedaban en el salón central, junto al teclado del órgano y su consola diseñada por Gaudí. En las otras plantas se situaban la orquesta, los coros y, por último, los tubos sonoros del órgano. En conjunto, la acústica era excelente. Actualmente, y cada media hora, el órgano sorprende a los visitantes con varias melodías.

El salón contaba con una capilla armario, cerrada por dos puertas que permitían ver el altar. Al dejarlas abiertas, se veían los doce apóstoles pintados por Aleix Clapés, pero si se cerraban parecían una docena de músicos. "Del salón impresiona todo. Es un espacio que te envuelve: para mí es lo más imponente de todo el edificio", ha afirmado, rotunda, Escartín.
Básico para entender la obra de Gaudí
La azotea del Palau Güell se llena de color con las 20 chimeneas que la rodean. Las que dan a la calle se han revestido con la técnica del trencadís, a partir de una restauración del año 1992. Las que no están revestidas, sí obedecen más a la época gaudiniana. Aunque parezca todo lo contrario, la distribución de las piezas del trencadís no es arbitraria: siempre hay un orden o una policromía equilibrada. Básicamente, se busca una armonía.

En el centro, se hallan cuatro tragaluces, con forma de arco catenario, alrededor de la chimenea del salón central. En su cúspide, se puede ver un sol, un murciélago veleta y una cruz griega. La figura del murciélago obedece a varias interpretaciones. Aun así, la más fiable hace referencia a un sueño premonitorio de Jaume I con un murciélago. Parece ser que el animal le avisaba de una batalla contra los musulmanes en la Península, durante la Reconquista. Se dice que, tras este aviso, el monarca aragonés pudo salvar a su ejército.
Me despido del Palau Güell con una idea: la obra de Gaudí solo se puede entender si se conocen sus inicios. Cuando empezaba a trabajar con materiales nobles y explorar todo tipo de posibilidades. Es decir, cuando se visita esta joya modernista que se alza, majestuosa, en el corazón del Raval.